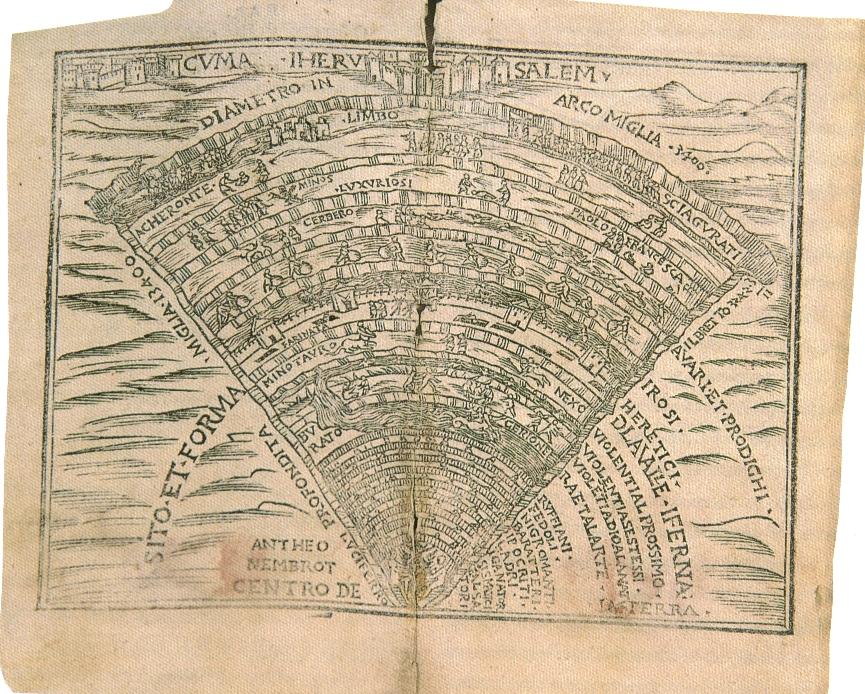
Tenía tantas ganas. Tenía tanta ilusión. No sé todavía ni cómo fue que pasó. Salí por la mañana, como otras, a terminar unos asuntillos que habían quedado de la semana anterior, e incluso, todo hay que reconocerlo, del año anterior, y también de hacía algunos años atrás, pero últimamente el sentido de la emoción –desde que escuché la noticia– me había embargado tanto que me había propuesto ponerme al día con todo, por más que estuviera atrasado. Ese era mi reto, y estaba seguro de lograrlo. Y, aunque no había sido fácil, estaba a punto de conseguirlo. Las calles estaban atestadas de gente, aunque muchos deambulaban como sin un propósito definido, y no entiendo muy bien por qué, con cierta sombra en los rostros. Lo cierto es que la mayoría estaba pendiente, a su manera, del gran acontecimiento, como lo estaba yo, que mira si yo tenía unas ganas y una ilusión por no perdérmelo que sorprendía a muchos. No termino de comprender por qué algunos me llamaban últimamente loco y otros temerario, pero la verdad es que poco importa ya, ahora que todos se han ido. Pero por la mañana estábamos todos, bueno, casi todos, excepto quienes habían decidido no esperar al suceso y habían desaparecido días antes de la ciudad. Esa gente no me cae bien. No tienen buen perder. ¡Hay que tomarse las cosas con un poquito de ilusión, hombre! Que no es para tanto, pruebas más difíciles nos pondrá la vida, ay señor, líbranos de malas vibras. El caso es que yo, como unas pascuas, decidí que tras terminar los asuntillos –¡todos! ¡TO-DOS! ¡Por una vez lo tenía todo a punto en mi desorganizada y caótica vida!– aún me quedaba tiempo para festejarlo un poco, alegremente, con una meditada siesta, uno de los pocos placeres sinceros que puede darse un hombre con la conciencia tranquila y el trabajo bien hecho. Escogí además uno de los parques más tranquilos y agradables del barrio, tumbadito entre el olor a hierba fresca y bajo la sombra espectacular de un haya frondosa: siempre me asombra de que es sin duda frondosa donde las haya. Ay, aquel árbol del pecado. Suerte que me llevé lápiz y papel, donde aún ha queda algo de espacio entre los tachones de los asuntillos cumplidos, mira que después de tanto esfuerzo y ganas y tanta ilusión... Cuando me desperté no quedaba nadie. NADIE. Absolutamente nadie. Miré la hora pero el reloj se me había quedado bien pero que bien parado, y todavía no entiendo del todo por qué, lo había puesto en hora esa mañana. De todos modos, espero que jamás me vuelva a ocurrir, he decidido no usar de nuevo el reloj. Para qué. Si total, es que se me han quitado las ganas de todo, y eso con la ilusión que yo tenía, que me moría por asistir al evento más grande jamás visto o contado. Así que ahora estoy solo, escribiendo. Y sin poder contarlo. Porque no lo he visto. Qué rabia. Y tampoco he visto a nadie que me cuente cómo pasó. Más rabia todavía. Reviento de la rabia. Y seguro que fue por un minuto nada más. Me siento mal, muy mal. Espero que al menos no se me rompa la mina del lápiz, aunque ya no tengo espacio y tendré que escribirme encima. O mejor: tendré que inventarme a alguien, no es bueno que el hombre esté solo. Porque creo que he sido el único –¡ojalá no!– en perderme el gran acontecimiento: se me pasó, y por mucho que no lo entienda lo cierto es que no he llegado a tiempo para el fin del mundo. Y yo que tenía tantas ganas, y tantísima ilusión.
